Kuching, 28 de abril
No recuerdo de qué trataba el libro de Julio Cortázar, pero no importa, igualmente me sirve el título: La vuelta al día en ochenta mundos.
El encargado del Hiang Thian Siang Ti, el templo budista, da una barrida al suelo; frente a una joyería el artesano comprueba la correcta curvatura de un brazalete; en el puesto de más allá se exhiben diferentes tipos de ataúdes apilados en tres alturas; los empleados trabajan en los soportales, arreglan relojes, dan lustre a la plata; la música sale cantarina de los pórticos acompañando las tareas diarias. Observo esta actividad matinal como quien mira el ir y venir de las olas en la playa, tintineando todavía en mi cuerpo una ligera excitación porque un error por mi parte al enviar por correo los libros leídos y un par de discos con las copias de mis fotografías a casa, se me ha ido el presupuesto de tres días completos. Cotejo mi preocupación con la de los familiares de algún difunto valorando el precio de alguno de los ataúdes que acabo de fotografiar. Asunto de contrastes, de lo que la relativización de los hechos puede ayudar a percibir nuestro lado más ridículo.

Kuching es una ciudad amable y tranquila, exóticamente bella en muchos de sus rincones; también aquí la diferencia de culturas y la distinta disponibilidad de recursos económicos hace la la ciudad un encantador muestrario de diversidad. Los chinos terminan siempre llenando sus calles y fachadas de farolillos, de filigranas sus tejados y sus templos; gustan de los colores vivos, naranjas, verdes, amarillos, ocres de distintas tonalidades, unos a lado de otros como si las fachadas las hubieran pintado niños que sólo dispusieran de una llamativa gama de colores cálidos. Todo a la orilla del río dando forma a un agradable paseo.

Mi indeclinable hábito –y no sé si de la mayoría de la gente- de hacer de mis apreciaciones sobre la realidad un referente por el que uno tiende a pasearse cómodamente en pijama y con pantuflas, parece que puede ser la razón por la que hoy toda esta actividad tan corriente y cotidiana me llama la atención. Salir de la vida diaria y dar una vuelta por ahí, un poco más lejos de donde acostumbras hacerlo a lo largo del año, despabila mi atención y me muestra fragmentos de mi propio entorno bajo otro punto de vista; lo que siempre es de agradecer por que en cierto modo uno sale a la mañana como quien estrena el mundo. Así, en el templo budista, un hombre fondón con mirada de miope y de aspecto buenhumorado, encuentro la figura de Gregorio, el párroco de Griñón, al que siempre recuerdo recolectando setas de cardo o lanzando a los niños de la escuela discursos moralistas que estos apenas entendían; en el airoso trasero de una moza que me precede veo el inquieto caminar de mi novia contoneándose sobre un fondo de espesa niebla; en las labores de la calle, la señora Emilia, que regía una tienda de ultramarinos cerca del cuartelillo hasta hace poco; el señor del kiosko, Germán, el pescadero de Casarrubuelos, la panadera; en fin, hasta Jose, el conserje cambiando un tubo fluorescente que se ha averiado. Los gorriones son los únicos que siguen iguales a ellos mismos; nada perturba su volar de aquí para allá en busca de unas migas o algo que picotear.


Los gorriones formaban legión junto al río cuando tomaba algunas fotos de las escolares que subían a la barca. Quería visitar el Fuerte Margherita, en otra orilla; y tras las fotos las chicas, un puñado de adolescentes uniformadas, me hicieron un hueco en la tambang (una barquichuela con cierto parecido a una gondola); les pedí permiso para hacerles una foto y no hubo problemas, reían como lo hacen todas las adolescentes del mundo cuando están juntas. El fuerte lo construyó James Brooke, “the White Raja”, una personalidad en la historia de la moderna Malasia que me había llamado la atención tiempo atrás. Constituía una fortaleza contra los piratas del siglo XIX. Sólo me llevó media hora el recorrido. Un rato después me encontrado en el mercado tras atravesar nuevamente el río. Era la réplica del Rastro madrileño de los domingos por la mañana, la siempre necesidad de curiosear entre los trastos, utensilios, comida, ropa; el gusto de merodear entre las mercancías y el barullo de la gente. Tiene su gracia eso de que a uno le llame la atención este universo de normalidad que respiran hoy de mañana las estrechas calles de Kuching; los siempre abarrotados mercados, el colorido de los zocos, el brillo de las frutas y los pescados, la vistosidad de algunas verduras, el brillo de los pimientos.

Una calle tras otra me llevan al museo de Arte, un lugar recoleto en el que es de agradecer el frescor que larga el aire acondicionado. En alguna sala tropiezo con lienzos que me gustan. Atesoremos la Tierra, dice el autor de un cuadro que aprecio. Entiendo que quiere decir algo diferente a convertir la Tierra en un vergel; la expresión me recuerda los afanes de quien hace de su tiempo un tesoro para sí y para los demás, esa necesidad de crear que subyace en nosotros desde que los hombres pintaron las cuevas de Altarmira o Lescaux. Y junto al cuadro otras manifestaciones, la exuberancia de la selva: la naturaleza nunca deja de hablar; no es difícil por demás atribuirle cualidades antropomorfas; el otro día hablaba yo del bosque pintor, del bosque lluvia, al que podía haber llamado el bosque cantarín. Es verdad la naturaleza nunca deja de hablar, su capacidad de expresión es ilimitada; si nosotros, como decía Emerson, somos cincuenta por ciento expresión, la naturaleza no es menos, una expresión continua y cambiante que no deja de manifestarse durante las veinticuatro horas del día. Las altas y bellas nubes de ayer, por ejemplo, adornando el fondo de los tejados de esta ciudad, la suave luz de la mañana, el río como un enorme cuerpo de culebra, espeso como el chocolate, que fuera a servir de desayuno a algún remoto dios de los mares de China. La naturaleza escribe hermosos libros, y la experiencia de los hombres, sus creaciones, sus descubrimientos, forman parte del mismo libro. Pero también el hombre destruye, mata, arrasa la foresta salvajemente; muchas de las obras de la sala son un alegato contra la destrucción sistemática del medio ambiente, la necesidad improrrogable de conservar el único planeta que tenemos.

Un puente peatonal atraviesa sobre el tráfico y me deja junto a los rugidos amortiguados de unos animales desconocidos. Algo no previsto en un amplio recinto destinado a los museos Sarawak e Islámico. Y me atiende con una agradable disposición una moza vestida enteramente de negro, y entre cuyas telas oscuras asoma un bello rostro adornado de una encantadora sonrisa (qué problema a veces esto de que a uno le gusten las mujeres, porque a mí me hubiera encantado mirar durante un tiempo aquel rostro, pero, entre que es necesario ser comedido y que si no pongo toda mi atención no me como dos roscas, no me entero de lo que me dicen... siempre mi chapucero aprendizaje del inglés... pues eso), y me pregunta que si también voy a ver los dinosaurios, que si... y naturalmente le digo que sí a todo. Y me da una pena terrible no poder quedarme allí, delante de la taquilla mirándola, así, sin más por el gusto de mirar. Me pasa a veces, vas en el metro o en el tren de cercanías y te topas con el rostro de una tía o un tío, unos gestos, un modo de hablar, una manera de moverse, y aquello puede ser un atractivo espectáculo, pero... instantes en que me gustaría ser un niño descarado para que la persona objeto de la mirada no se mosquease en exceso. En fin, convenciones... que por supuesto hay que respetar, que uno no puede ser como los chinos del otro día que metían sus cabezotas en mi cuaderno de apuntes para descifrar lo que estaba escribiendo. Por cierto, y para dejar ya de una vez terminado este párrafo, que uno, como apenas ha salido del pueblo, mira a estas chicas, la de la puerta y otro buen puñado que me encontré dentro, y no le salen las cuentas; como aquella camiseta que fotografié en un ferry de Filipinas en donde estaba escrito: Me sucede a veces que sumo dos más dos y me salen cinco. Algo así, una cierta perplejidad. Hay un problema de percepción, de habituación que quizás tenga que ver con que a las únicas mujeres que uno suele ver, cada vez menos, de parecido atuendo son monjas... que por supuesto no suelen coquetear, mientras que aquí hay un cierto lenguaje en la calle que sí es coqueteo, a al menos algo que se le parece; un gesto quizás solamente; algo que se constata con frecuencia en la calle y que sucede con hombres y mujeres, es la posibilidad de encontrarte con alguien que te sonríe; raramente me he tropezado con los ojos de una persona que no haya hecho un gesto de saludo o dejado expandirse una sonrisa. Hay un lejano perfume en estas cosas que sin saber definir, se aprecia y se agradece.

Bueno, pues tras la sonrisa bonita (sí, no hace mucho escribí un post en mi blog
Pies de foto, que tenía un titulo similar. Y es que hay que hacer proselitismo. Es tan bonito ver sonreír a alguien...), tras la sonrisa bonita y un torniquete lo que había era una selva tropical llena por el rugido de los dinosaurios y las miradas inquisitivas de los niños, cuyo ver, aunque conscientes de la maquinación que movía a los monstruos, guardaba, no obstante, un cierto resquemor de que el tricerator llegado un momento también pusiera sus pies en movimiento y descargara un dentellazo más allá del escenario en donde rugía maquinalmente al ritmo que le marcaba algún mecanismo escondido. Un montaje de divulgación de muy buena factura, que fabricado especialmente para los niños, ilustraba y divertía también a los adultos en un escenario que tenía un gran parecido con las selvas que pueblan esta isla de Borneo. En un rincón un grupo de niños jugaban a la rana; naturalmente la boca de la rana había sido sustituida por las fauces de un dinosaurio: muy propio.

Tras un corto refrigerio -hoy me toca hacer de turista a tope- unos fideos fritos revueltos con gambas y pescados diversos, me cuelo en el solitario museo Islámico donde rescato un par de cosas. Una pertenece al Profeta y ensalza la necesidad de hacerse con una cultura: “
A scholar’s ink is holier than a martyr’s blood”. ¡Chapeau por Mahoma! La otra pertenece a la tradición de los proverbios árabes: “
A wise man sometimes changes his mind but a fool never”. Algo bastante más sabio que cuando en nuestras latitudes utilizamos despectivamente el término chaquetero para referirnos a alguien que cambió de opinión.


A la salida del museo Islámico me refugio en una mezquita. Sentado sobre el suelo alfombrado escucho como otras veces los versos del Corán salmodiados desde la megafonía. Una legión de ventiladores atemperan en el interior el calor de la calle. Los hombres, un centenar aproximadamente, dirigen sus plegarias al Altísimo. Los polinesios tenían sus dioses, derivados casi siempre de los poderes de la naturaleza; cuando en el siglo XIX llegaron los misioneros, esencialmente lo que hicieron fue cambiar de nombre a los suyos propios y añadir alguno más al panteón, ya fuera la virgen o algún santo en especial. Todo servia al mismo proposito. ¿Qué necesidad se teje en nuestro interior para que incluso en ateos convencidos surja en momentos críticos de la vida la necesidad de nombrar a un dios? ¿De dónde nace este fervor religioso universal?, ¿a qué necesidad primigenia atiende? ¿Aprovechan los fundadores de religiones un terreno ya preparado, recogen el ansia generalizada de negar la muerte, de explicar lo que no está al alcance del conocimiento de la época? Cuando Betsabé escribe el Génesis (Harold Bloom,
El canon occidental) inventa, o recoge una tradición que hace plausible para los hombres de aquella época lo que entonces no tenía explicación. Si Betsabé hubiera nacido después de Darwin, evidentemente la historia del Génesis habría sido muy otra; la Biblia actúa como catalizador, recoge esa necesidad básica de los porqués, de explicarnos la realidad, da su versión, y con el correr de los tiempos, y bajo esa azarosa mano de los escritores que van incrementando el corpus de las interpretaciones y de las creencias, se va dando forma a un Dios que no puede ser otra cosa que la imagen proyectada de la psicología de sus creadores. De ahí el Dios justiciero, soberbio de los primeros libros de la Biblia, que no sólo pretende ser el creador del Universo, sino que, además quiere estar en el mismo corazón de sus adeptos por encima de todas las cosas y personas, que decide omnipotente más allá de la vida, la muerte o los fenómenos naturales. Un Dios bastante ingenuo y primitivo; como no podía ser de otra manera en aquellos tiempos. Pero hoy, ¿cómo es posible que hoy, más de dos mil años después, quede siquiera rastro de aquello? Sentado sobre la alfombra de la mezquita, a la vez que me visita cierto grado de emoción, casi siempre es así cuando asisto a estas reuniones de fieles, me pregunto lo mismo, algo parecido a lo que me sucede con la Biblia, ¿cómo las creencias de un hombre que vivió hace mil trescientos, mil cuatrocientos años pueden resistir el paso del tiempo, pasar sin más por encima de los conocimientos acumulados durante más de un milenio sin que el sistema se resquebraje? ¿Tan honda es nuestra necesidad de trascender la vida, tanto necesita el ciudadano de a pie de la tutela y el alivio de los dioses? También visité esta mañana un templo budista, y hace un par de año hice un largo recorrido por Thailandia, Laos, Vietnam y Camboya; estuve en decenas de templos budistas o taoístas. Apenas encuentro en estos templos, o en los practicantes, referencias de mis lecturas de Lao Tsé o Buda; siempre miro un poco abobado estos espectáculos, porque siéndome tan queridas tantas de las ideas que encuentro en sus libros el espectáculo de sus templos me produce la misma sensación de beatería que una liturgia católica en donde para cada problema puedes encontrarte a un santo al que encomendarte, velas, ofrendas, un dios a la medida de nuestras necesidades; como el médico de cabecera pero mucho más sabio y exotérico. Es otro aspecto de estas grandes religiones, algo debe haber para que las prácticas religiosas según se alejan en el tiempo del momento en que fueron creadas se vayan convirtiendo en folklore, vayan perdiendo año tras año la frescura con que las dotó su creador.

Cuando los rezos finalizan se me acerca un hombre de edad, se sienta amigablemente a mi lado sobre la alfombra y se interesa por mi nacionalidad. Cuando se lo digo, contesta jovial: Hola, amigo. Real Madrid... y levanta el pulgar...
good, y suelta a continuación una carcajada. Estamos bajo la bóveda de la mezquita, no pasa nada; si el culto allí hubiera sido católico otro gallo cantaría. Cuando se terminan las bromas charlamos un rato, le pido permiso para hacer un retrato; asiente. Me quedé con las ganas de compartir con él alguno de mis pensamientos anteriores. La verdad es que pese a la certeza con que uno contempla la inexistencia de Dios, no puedo menos que confesar mi turbación tantas veces cuando me encuentro con seres del mismo planeta que el mío, pero que en dimensiones tan diferentes, en galaxias tan distintas. La sensación de impotencia que me producía hace unos años compartir asiento en un tren con un hindú durante día y medio, sin que yo logra entender mínimamente el determinismo de cómo puede vivir un individuo con el estigma de paria durante toda la vida. Nuestro final de viaje era Calcuta, él se iría a dormir a algún barrio cochambroso, mientras otros, dentro de la misma ciudad, con su determinismo también a cuestas, libre de supercherías y con dinero más que de sobra, jugarían al golf aquella misma tarde.
Me temo que al final se me fue la mano bajo la bóveda de la mezquita. Sólo que me quedaba un corto paseo hasta el hotel; atravesé
The Wet Market (¿Qué podía ser un mercado húmedo sino todas las pescaderías de la ciudad juntas?) y me fui derecho al hotel. Acabé el día el Waterfront, un delicioso paseo junto a la ribera del Sungay Sarawak river. Los alrededores estaban adornados como para una fiesta, la temperatura era extremadamente agradable. Demoré junto al agua tomándome
one iced lemon tea, mi bebida favorita en este país.



 No es que sean santos de mi devoción, pero hay que hacerles justicia. Mi única obligación de viajero pasaba por visitar un alejado museo de merecida fama: The Cat museum. Me llevó allí el recuerdo de una amiga algo gatuna (por eso de los arañazos a poco que te descuides) y la posibilidad de que hubiera algo digno de fotografiar. Quizás alumbrara también mi ignorancia con algún conocimiento relacionado con las gatas, tema siempre de sumo interés para mí dados mis gustos y aficiones; el modo siempre algo conflictivo de las relaciones, gozar de la compañía, pero atento a las uñas afiladas... que hay gatas muy, pero que muy malas. Me costó una hora de autobús llegar allí, pero mereció la pena, un promontorio desde donde se veía, lejos, la ciudad y las montañas vecinas. Cientos de gatos; los mininos, sus circunstancias, sus amantes, los artistas que les dedicaron su trabajo. Todo muy kitsch, encantadoramente atractivo.
No es que sean santos de mi devoción, pero hay que hacerles justicia. Mi única obligación de viajero pasaba por visitar un alejado museo de merecida fama: The Cat museum. Me llevó allí el recuerdo de una amiga algo gatuna (por eso de los arañazos a poco que te descuides) y la posibilidad de que hubiera algo digno de fotografiar. Quizás alumbrara también mi ignorancia con algún conocimiento relacionado con las gatas, tema siempre de sumo interés para mí dados mis gustos y aficiones; el modo siempre algo conflictivo de las relaciones, gozar de la compañía, pero atento a las uñas afiladas... que hay gatas muy, pero que muy malas. Me costó una hora de autobús llegar allí, pero mereció la pena, un promontorio desde donde se veía, lejos, la ciudad y las montañas vecinas. Cientos de gatos; los mininos, sus circunstancias, sus amantes, los artistas que les dedicaron su trabajo. Todo muy kitsch, encantadoramente atractivo. 
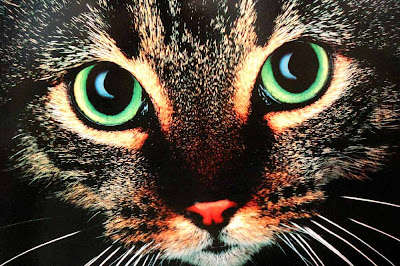 ¡Ay, y qué fuente de gozos, sutiles y entrañables, cómo quedan allí para en momentos de recogimiento, de oración candorosa y plañidera poder convocarles!. Poseer un buen número de estímulos e imágenes, y sobre todo maullidos, apunta lejanamente a ese espíritu filatélico de los apasionados por los sellos raros. ¿De qué demonios estaré hablando yo esta mañana? Ayer, sin ir más lejos, que bajo la techumbre de un refugio frente al mar en el parque nacional de Bako, en medio del temporal, sin tener nada que hacer, sólo el placer estético de la selva chorreando como
¡Ay, y qué fuente de gozos, sutiles y entrañables, cómo quedan allí para en momentos de recogimiento, de oración candorosa y plañidera poder convocarles!. Poseer un buen número de estímulos e imágenes, y sobre todo maullidos, apunta lejanamente a ese espíritu filatélico de los apasionados por los sellos raros. ¿De qué demonios estaré hablando yo esta mañana? Ayer, sin ir más lejos, que bajo la techumbre de un refugio frente al mar en el parque nacional de Bako, en medio del temporal, sin tener nada que hacer, sólo el placer estético de la selva chorreando como 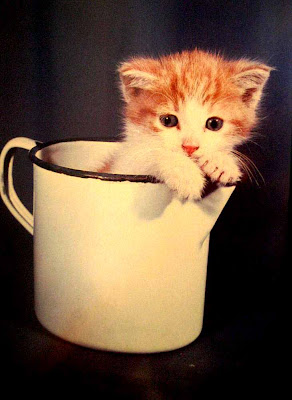 una colada recién sacada del río, el mar oscuro, de acero, la playa con la pátina herrumbrosa del diluvio cubriendo el lienzo de este improvisado espectáculo selvático, bestial, la soledad por compañía, el cielo derrumbándose sobre el tejado de cinc de este acogedor refugio frente al océano, no sucedió otra cosa que me viniera al recuerdo el siempre estimulante, entrañable,
una colada recién sacada del río, el mar oscuro, de acero, la playa con la pátina herrumbrosa del diluvio cubriendo el lienzo de este improvisado espectáculo selvático, bestial, la soledad por compañía, el cielo derrumbándose sobre el tejado de cinc de este acogedor refugio frente al océano, no sucedió otra cosa que me viniera al recuerdo el siempre estimulante, entrañable, 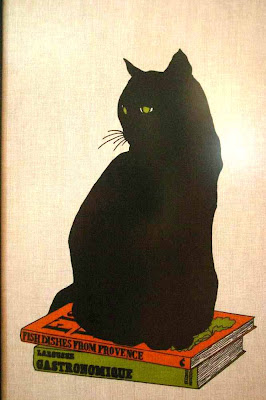 querido, calor de ciertos maullidos que últimamente andan como enquistados en mi cerebro, apareciendo con frecuencia frente a popa como pequeñas islas paradisiacas llenas de palmeras y sofisticados rincones de placer; lugar propicio, música de maracas, panteón que ni venido al pelo para, estimulado por los gañidos en vaivén de olas viniendo a mi, propiciar mi recogimiento y mis oraciones en medio de esta naturaleza en donde el casi mítico proboscis juega entre las ramas de los grandes árboles; no noche oscura de alma, sino mañana gozosa de delicados matices, de veladuras al pastel, de suave aguada marina salpicada por las sombras oscuras de las gaviotas; los maullidos venían
querido, calor de ciertos maullidos que últimamente andan como enquistados en mi cerebro, apareciendo con frecuencia frente a popa como pequeñas islas paradisiacas llenas de palmeras y sofisticados rincones de placer; lugar propicio, música de maracas, panteón que ni venido al pelo para, estimulado por los gañidos en vaivén de olas viniendo a mi, propiciar mi recogimiento y mis oraciones en medio de esta naturaleza en donde el casi mítico proboscis juega entre las ramas de los grandes árboles; no noche oscura de alma, sino mañana gozosa de delicados matices, de veladuras al pastel, de suave aguada marina salpicada por las sombras oscuras de las gaviotas; los maullidos venían a mí como arrancados de las entrañas de la oscuridad, a veces desgarradores, procedentes de algún lugar impreciso, maullidos de gata en noches de luna llena, las ventanas de mi habitación el túnel acústíco por donde el plañir y el placer me recordaban, bajo un porche alojado en medio de la selva; que si una gran parte de nosotros es comunicación, otra parte importante es gozo y placer del propio cuerpo alumbrado por los ires y venires de la imaginación, por los ires y venires, muchas veces de las correduras nocturnas de alguna gata, sobre el tejado de cinc o arrumacada con su gato en eso que a mí tantas veces me parece puro estado de oración, arrobamiento y recogimiento en el sacro templo del deseo demorado. La tormenta, acompañada por timbales, metales, el serio fagot y la delicada irrupción de un clarinete, chorreaba benditamente sobre mis emociones en cuya caja de resonancia los maullidos tenían lugar.
a mí como arrancados de las entrañas de la oscuridad, a veces desgarradores, procedentes de algún lugar impreciso, maullidos de gata en noches de luna llena, las ventanas de mi habitación el túnel acústíco por donde el plañir y el placer me recordaban, bajo un porche alojado en medio de la selva; que si una gran parte de nosotros es comunicación, otra parte importante es gozo y placer del propio cuerpo alumbrado por los ires y venires de la imaginación, por los ires y venires, muchas veces de las correduras nocturnas de alguna gata, sobre el tejado de cinc o arrumacada con su gato en eso que a mí tantas veces me parece puro estado de oración, arrobamiento y recogimiento en el sacro templo del deseo demorado. La tormenta, acompañada por timbales, metales, el serio fagot y la delicada irrupción de un clarinete, chorreaba benditamente sobre mis emociones en cuya caja de resonancia los maullidos tenían lugar.
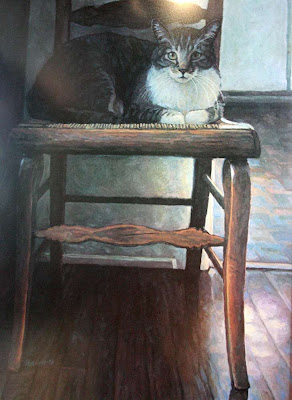 Esta mañana, después de tanta escritura gatuna, cambié de planes, y en vez de ir directamente a Sulawesi y a las Molucas, para aterrizar en el reino de los papúas, hoy volaré a Singapur y haré el recorrido siguiendo la línea de las islas de Sumatra, Java, Bali, para saltar después a Nueva Guinea. Espero, no obstante, que en este solitario viaje al fondo de la noche (Celine), siga encontrando maullidos suficientes con que continuar acompañando mis oraciones. Que así sea.
Esta mañana, después de tanta escritura gatuna, cambié de planes, y en vez de ir directamente a Sulawesi y a las Molucas, para aterrizar en el reino de los papúas, hoy volaré a Singapur y haré el recorrido siguiendo la línea de las islas de Sumatra, Java, Bali, para saltar después a Nueva Guinea. Espero, no obstante, que en este solitario viaje al fondo de la noche (Celine), siga encontrando maullidos suficientes con que continuar acompañando mis oraciones. Que así sea.































































